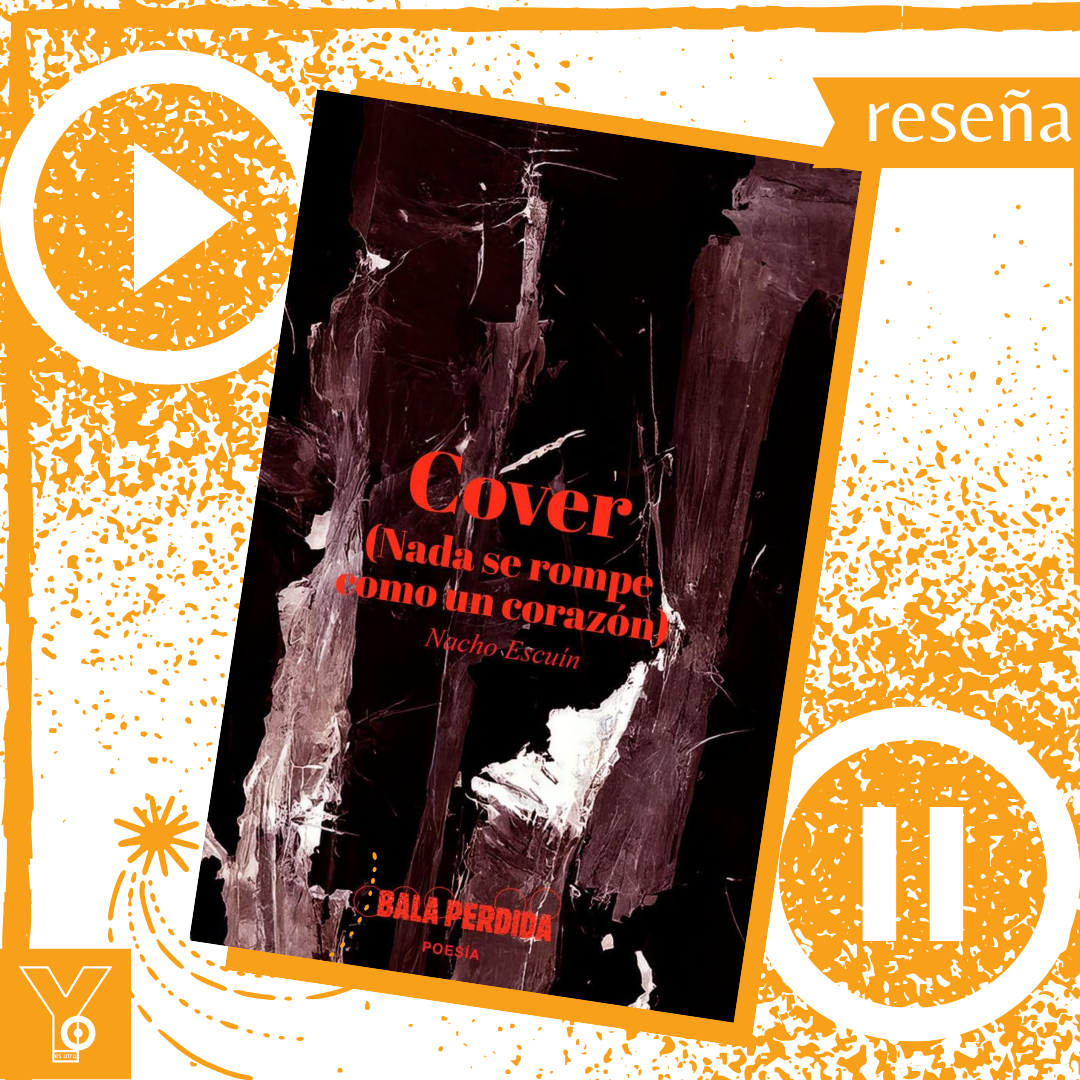Cover
Nacho Escuín
Bala perdida
2024
116 páginas
Difficile est proprie communia dicere, «Difícil es decir de manera personal lo común», escribió Horacio en su Arte poética (v. 128). Y, sin embargo, los poetas —y los músicos— han desafiado constantemente esta premisa para entregarnos renovados esos temas universales que nos definen en nuestra esencia humana. En esa condición compartida arraiga la voz de Nacho Escuín con Cover (Bala perdida, 2024), un título que, como una declaración de intenciones y a modo exculpatorio, nos anticipa que este poemario es una versión, una nueva interpretación, sobre la obra de otros poetas. Desde esa sinceridad emerge este honesto poemario contra la propia hecatombe, en cuyos temas todos y cada uno podemos identificarnos, porque son tan colectivos como individuales: el desamor, el fracaso, la pérdida de la juventud… Si bien la descarnada y directa poesía de Nacho Escuín nos enfrenta a ellos de tal modo que los leemos como si nunca antes nadie hubiese escrito sobre ellos.
No obstante, Cover es también un tributo a esos poetas y músicos que, con sus palabras, han acompañado la vida y el viaje al inframundo del poeta. Por esta razón, la primera de las cuatro partes en las que se estructura el libro es, precisamente, «Cover», donde cada poema parte y concluye con los versos de un poeta: Ángel Guinda, Lorca, Jaime Gil de Biedma, David Castillo, José Mª Fonollosa, Antonio Gamoneda, Vicente Muñoz Álvarez, E.E. Cummings, José Luis Piquero, Karmelo Iribarren, Luis Buñuel, José Verón, José Luis Rodríguez o David González. También hay poemas dedicados a otros poetas, como Alfredo Saldaña. Un extenso poema narrativo, «Nada se rompe como un corazón», da cuenta de esa casilla de salida —desconoce lo inconfesable— en que las circunstancias le han situado: desamor y alcohol, la tormenta perfecta para el fracaso, donde las texturas del dolor arrinconan el aire, la voluntad espesa su intención y se agrieta el retorno. Se rodean las esquinas de lo improbable. No queda más opción que levantarse, aunque todo sea un galimatías a la deriva lleno de maleza sin lugar para el éxito:
Todos hemos tenido veinte años
y la opción de elegir nuestro camino,
pero el tiempo cabalga y ruge,
toma de la vida cuanto quiere
y decide y dicta versos.
Se lleva el tiempo a su paso
fracasos y personas y ciudades,
y trae consigo
nuevos fracasos, personas y ciudades.
Y aun cuando el poemario bordea la autocrítica en un estado de decepción, pesimismo y desesperanza, la escritura poética es el horizonte para preguntarse y reencontrarse: «Porque los versos robustos llegarán / me desfondo en estas líneas», un lugar en el mundo: «Transitas entre poemas como aquel que recorre los / pasillos de una estación de tren». La poesía es una casa en la que refugiarse y vivir; en la poesía palpita la respuesta a ese porqué que nos martillea, pero también la pregunta como verdad e impulso:
Leer como una vía para encontrar el propio hueco en
el propio cuerpo, para poder entenderse a uno
mismo.
Yo ya no escribo poemas, ahora solo busco la verdad
en las palabras que he encontrado en ese
texto.
Nacho Escuín pausa la búsqueda y se detiene ante sí mismo tras la catástrofe, porque «La fiesta ha terminado»; ya solo es posible recomponerse. Con cierto extrañamiento, aborda la anatomía del tiempo sobre sí en una toma de conciencia:
Te preguntas qué ha podido suceder con el hambre.
No la encuentras ni reconoces el menor atisbo de
haber querido comerte el mundo.
Ahora parece que todo da igual, incluso el inexorable
paso del tiempo.
Asume el tempus fugit desde una apropiación del tópico, «como un proyectil lanzado bien / cerca”. Noche y nieve recubren este regreso al hogar, que es uno mismo: «No sabes cómo, pero de repente has vuelto a casa. / En definitiva, has vuelto», aunque aún sangra la hondura de su palabra:
De alguna manera sales cada día disfrazado de otro
en busca de un final que te devuelva a ti,
pero solo encuentras motivos diferentes para
desaparecer del todo.
Hace falta mucho valor para encararse a las propias desilusiones y absolverse de los errores. Así, el poeta se dirige a sí mismo en un diálogo interior sin ningún tipo de sutilezas, con un lenguaje coloquial y directo, exento de trampantojos retóricos e imposturas, en ocasiones acariciando la ferocidad salvaje del animal que es: «Quizá ha llegado el momento de ser radicalmente / honesto y sacar a pasear a la bestia». Desde ese tú, alter ego del poeta, a veces voz de la conciencia, se dirige a un «ellos», quienes le observa como fiera enjaulada en un zoo, esa «panda de hijos de puta».
De pronto, el poemario extiende sus territorios más allá y se prolonga hacia esa sociedad que le circunda en la tercera parte, «Caen al mar los gritos de los semáforos”. El tono íntimo se disuelve en una reflexión sobre cómo el contexto histórico-social determina el devenir. Hijo de la historia (ficticia) de una España cuestionada por su intento de crear una narrativa propia, fabulosa, «una construcción real del engaño», en la que es más fácil creer que en la verdad. Con este propósito, los diez poemas de esta parte entremezclan el desvelamiento de esa verdad histórica con su historia personal, en la que la voz busca ser radicalmente auténtica frente a la ficción: «ya ni confías en la justicia poética ni en tu poesía». Tras la suspensión de la existencia, la vuelta a la vida exige revisitar su identidad y, con cierta distancia, otea, por eso en la radicalidad de la asunción de la pérdida encuentra la libertad: «Qué terrible es esto, amigo mío, / estar inmerso en el fango para sentirte libre». Y una muerte más metafórica que real, «Cualquiera puede ser ya un buen día para morir», revoca los pretéritos alientos en «Los defectos y las formas», y, al reconocerse, se reconcilia consigo mismo y su historia: «hoy es un día para resucitar». Concebir el presente de filosas hechuras, permanecer de pie en medio de lo incierto y revelar que «a veces el cuerpo no es capaz de aguantar tanta / hostia y tanta poesía».
Quien radiografía las huellas del paso del tiempo y de las fragilizadoras experiencias se exige no clausurar el dolor en la memoria para anudarse en la palabra, y no es nunca un ejercicio fácil, y menos hacerlo de la manera genuina y lúcida de Nacho Escuín. Quizá haya nostalgia en estos versos, pero, sin duda, hay hambre y verdad en ellos, porque no se resigna ni se rinde a que el desamor y el fracaso acaben con la fiesta y la poesía, por suerte para los lectores.
Para leer esta reseña de Patricia Crespo en PDF,
haga click en el siguiente enlace:

Patricia Crespo es licenciada en Filología Clásica por la Universitat de Valencia, en cuya Sala Palmireno estrenó, como co-autora, la obra teatral Antígona o la tragedia de Creonte (1999). Ha publicado los poemarios un solo árbol (2024), Erosgrafías (2018), Cantos de la desesperanza (2020), Manifiesto de Incertidumbre (2022). Obtuvo el premio de Prólogos Marina Izquierdo 2024, por «En defensa de la palabra». Como gestora cultural, su actividad abarca desde la coorganización de los encuentros poéticos «Lavadero poético» (2019) y «Plaza poética» (2020), y, desde 2021, responsable y coorganizadora del Festival Poético Villa de las palabras en Puertomingalvo (Teruel).